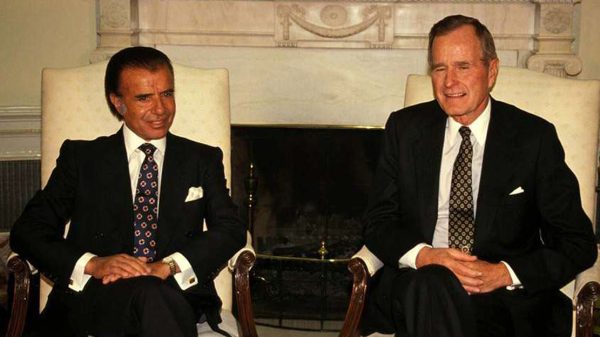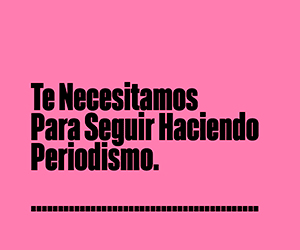Pelé, el que ha marchado este jueves 29 de diciembre al otro lado de las cosas, fue un futbolista perfecto en tiempos donde los beneficios de la leyenda contrastaban con colosales cajas de resonancia que llegarían unas cuantas décadas después: videos al minuto, repeticiones de jugadas en clave cinematográfica, semblanzas apologéticas, portales, redes, clubs de fans a escala planetaria, etcétera.
Pelé, O Rei, Edson Arantes do Nascimento, salió al ruedo a los 16 años para brillar en el más alto nivel, heredar las virtudes de los cracks que lo precedieron y condensar dotes técnicas en un solo jugador que hasta entonces se verificaban repartidas en dos, en tres, en cuatro. En muchos.

El atleta superdotado químicamente puro: 173 centímetros y 70 kilos de músculo, emociones templadas y ejecuciones de concierto.
Visto desde cierta perspectiva, encontrar defectos en cómo jugaba Pelé es una tarea odiosa y condenada al fracaso.
Era fuerte como un roble y con tranco de gacela solo superado por Alfredo Di Stéfano (la Saeta Rubia criolla), gambeteaba en corto y en largo, era diestro, pero podía presumir de zurdo y cabeceaba como un portento sin que lo perturbaran demasiado las marcaciones rigurosas.
Sus remates eran de forma indistinta latigazos o estocadas de terciopelo según lo aconsejaban las circunstancias.
Y contra lo que pudiera imaginarse, tenía un profundo sentido colectivo: desmarques al servicio del espacio apto para el compañero, constructor de paredes al milímetro y solidario para ir y para venir.
En este sentido, bastaba con recoger testimonios de sus rivales para registrar un coro unánime entre asombrado y admirativo.
O Rei jugaba con la número 10, goleaba con voracidad de 9 y corría la cancha con pertinencia de lo que en glosario moderno designaríamos como mediocampista mixto.
No escatimaba los cruces, trababa cada pelota como si fuera la última y sin ser un bravucón tampoco admitía que se lo llevaran por delante: que intentaran, a menudo de forma temeraria, explorar presuntas fragilidades del corazón.
“Al Negro le pegabas una y te devolvía dos”, comentó alguna vez Antonio Ubaldo Rattin, el mítico 5 de la Selección Argentina que estuvo presente en el partido del Maracaná donde Argentina venció por 3-0 a Brasil por la Copa de las Naciones y con un certero golpe fruto del fastidio Pelé rompió el tabique nasal de José Agustín Mesiano.
Otro sabio de la tribu, el recordado Roberto Perfumo (post Mundial 66 considerado el mejor número 2 del mundo) se revelaba orgulloso de haberlo enfrentado unas cuantas veces y de haberlo padecido sin dejar de disfrutar de su arte.
“Con la pelota era un infierno, jugaba y hacía jugar, era guapo y caballero. Le hablabas, le pegabas, te las devolvía sin decir ni una palabra y cuando terminaba el partido venía y te daba un abrazo”, más de una vez supo describirlo el Mariscal Perfumo, sea de forma pública, sea en tertulias futboleras con amigos.
Hasta el advenimiento de Pelé, ungir a un jugador de fútbol como el mejor entre los mejores estaba ausente de la agenda o a lo más suponía una referencia débil, brumosa.
Cuando el Pelé todavía adolescente surge, brilla y fascina entre los mejores cada vez que pisa el verde rectángulo de 105 por 70, suyo es el trono, suya la corona y suyo un prestigio que trascenderá por los siglos de los siglos.
Y eso, en principio, por haber ganado por escándalo cualesquier comparación con los galácticos de su tiempo: el inglés Bobby Charlton, el alemán Franz Beckenbauer, los italianos Sandro Mazzola y Gianni Rivera y hasta el extraordinario Eusebio, La Perla Negra de Mozambique.
Desde Pelé y por Pelé, la vara de la excelencia quedó tan alta que casi una década después de su retiro tuvo que plantarse en el Estadio Azteca un argentino de piernas chuecas y cabello enrulado, gambetear a un puñado de ingleses y ejercer el tácito derecho de reclamar la herencia del número 1.
> Con información de TÉLAM.
—