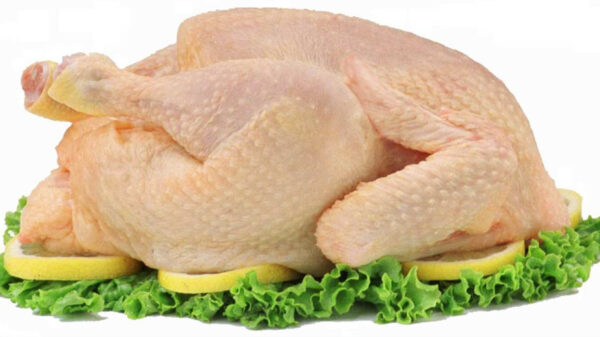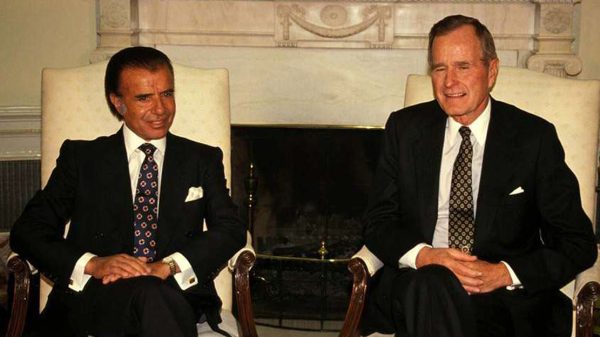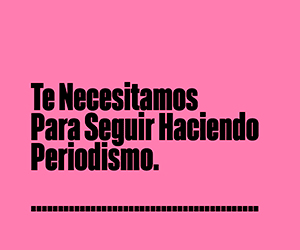El fiscal Carlos Gonella, sirviendo locro, ayer en la parroquia de Barrio Müller. Foto: Mariano Paiz.

Sentado a la punta de un tablón, con el sol del mediodía achinándole los ojos, Luis C. ve pasar una bandeja con cuatro platos servidos hasta el borde de locro humeante. El mozo sigue de largo, va hasta la mesa de al lado y Luis no puede evitar seguirlo con la mirada. Dice “que rico”, agrega “ya nos va a tocar a nosotros” y una señal en su cerebro activa un reflejo que le impide seguir la conversación: la boca se le hace agua.
“Perdón -se disculpa- Esto de sentir ganas de comer no me pasaba cuando consumía paco”.
El “paco” (así llamamos en Argentina a la pasta base residual de la cocaína) provoca náuseas, ganas de vomitar y pérdida de apetito. Eso, como mínimo. Luis tiene 39 años y convive desde hace siete con esa droga que conoció en barrio Maldonado y deja a los chicos como fantasmas. “Me levantaba a las 8 de la mañana y me tomaba 15 bolsas de paco a 60 pesos cada una”, confiesa Luis.
Es domingo 25 de junio, el día parece de primavera y en el playón de la parroquia de la Crucifixión del Señor de barrio Müller, que conduce el cura Mariano Oberlin, unas 500 personas se acercaron a compartir un plato de locro, convocados a un festival que lleva por nombre: “En el barrio pasan cosas lindas”. En el escenario afinan los instrumentos los chicos de la orquesta de tango de barrio Chingolo. Los seguirán el Dúo Coplanacu y la murga Caprichoso Rejunte. La excusa de la juntada es mostrar diversas actividades que realiza un grupo de jóvenes que tratan de salir del consumo y celebrar el “Día internacional de la lucha contra el uso indebido de drogas”, conmemorado ayer.

Preparando las bandejas. El locro alimentó a unos 500 comensales. Foto: Mariano Paiz.
Maico A., por ejemplo, de 24 años, que conoció la cocaína a los 12 en la escuela, que soñó con ser “el choro más grande y respetado del mundo”, que no tuvo un juguete, que se sintió solo y asfixiado por el consumo, ahora camina lúcido y contento llevando los platos desde la cocina improvisada en el patio de la parroquia, donde el locro burbujea en cinco ollas de cien litros cada una.

El fiscal Facundo Trotta y uno de los cocineros, revolviendo el locro para que no se pegue. Foto: Mariano Paiz.
En la cocina, la gente va y viene. Unas veinte personas trabajan mezcladas, sirviendo, cortando pan, cocinando. Con un palo de escoba en las manos, remera azul impoluta pegada al cuerpo y anteojos de sol, el fiscal Federal Facundo Trotta revuelve una de las ollas. El que dirige la cocina es su colega Carlos Gonella, que sirve salsa con un cucharón gigante. Gonella, que aprendió la receta de su abuelo Héctor, peluquero y locrero de Oliva, usó 50 kilos de zapallo y 160 kilos de carne para sacar unas 800 porciones que se cocinan desde las siete de la mañana.
De la organización del festival participan instituciones y organizaciones muy diversas que realizan trabajo territorial en la zona noreste de la ciudad, compuesta por barrios humildes caracterizados como “zona roja” en el microtráfico de drogas. Allí confluye el trabajo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), y la Fundación Yayaicú, el Ministerio Público Fiscal a través del programa Atajo, de acceso a la justicia; la Municipalidad y la provincia a través de diversos programas.
“La gente vincula a la Justicia con el Palacio de Justicia, que está en el Centro de la ciudad. Para llegar ahí hay que sobrepasar barreras culturales, sociales y económicas” dice Gonella y agrega: “Siguiendo el camino que hicieron los curas tercermundista, lo que buscamos es trabajar la conflictividad en los barrios, con los referentes territoriales, acercado un servicio de justicia”.
Lucas Torrice, director del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) de Sedronar, un programa que lleva dos años en el barrio, sostiene que lo que se busca es “construir respuestas que incluyan a las jóvenes, que los ayuden a transitar las situaciones del consumo problemático y brindar, en la medida de lo posible, oportunidades para proyectos de vida donde se garanticen derechos”.
Es difícil calcular la cantidad de jóvenes que participan de los programas y actividades que hay en la zona. Algunos participan de proyectos deportivos, otros con terapias ambulatorias y un grupo de al menos 15 pibes que se instalaron en la casa que Oberlin tiene para asistir a chicos y chicas adictas al paco.
María E., de 33 años, dice que en esa casa encontró refugio. “Yo consumo desde chiquita, vio… tengo nueve internaciones en el Rawson, un pulmón menos, perdí a mis hijos. Ahora en la casita estoy asomando de nuevo”, dice. Ella es una de las tres mujeres que hacen su tratamiento en el espacio construido por el cura. Llegó allí hace 8 meses. Como no había mujeres, le acondicionaron una pieza y pudo llevar a su hija Delfina de 16 años, que estaba embarazada. “La pude acompañar en su embarazo, por ejemplo. Si yo hubiese estado en la droga, me lo perdía”, cuenta.
Maico, el chico que de niño soñaba con ser el choro más grande del mundo, es un caso testigo. Desde hace unos meses, con tres chicos, se instaló en la casa que Oberlín abrió en Agua de Oro. Ahora, dice, está recuperado. “Lo único que yo veía en mi casa eran problemas, fierros, balas, drogas…Toda mi infancia la viví encerrado e institutos, nunca conocí nada, ni un juguete, ni un camioncito, tomando cocaína, hasta que un día dije basta”. Ese día Maico fue a comprar comida al almacén y vio en la tele al Padre Oberlin. Aunque no es católico, aclara, escuchó una voz que le decía: “Es ahora o nunca, loco. Intérnate”.
“En la casita me costó horrores. No tenía fuerza, boludo. Era muy fuerte dejar la droga de un día para el otro. Pero yo por dentro decía: ‘quiero salir, quiero ver algo, quiero experimentar otra cosa, cosas nuevas’. Por eso fui a Agua de Oro”. En el campo, los chicos trabajan 8 horas, van a la escuela y se contiene entre ellos. “Cuando tenemos nuestras debilidades, nos alentamos entre todos”, cuenta Maico. Dice que las visitas de Oberlin son sanadoras: “Siempre tiene una palabra para apuntalarte”.
waldo.cebrero@enredacción.com.ar
Cómo comunicarse:
Redacción: [email protected]
Lectores: [email protected]
Equipo de Investigación: [email protected]