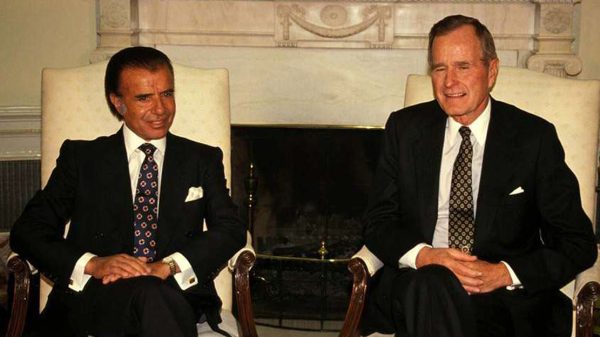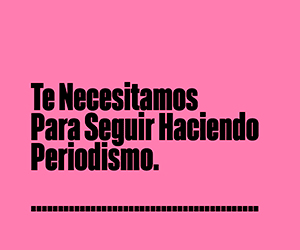El clima es opresivo en ese vestuario mal dispuesto donde un púgil, muy técnico – casi un esgrimista – se prepara para perder ante un hombre más fuerte y joven, mientras espera una palabra de estímulo que lo oriente en la tormenta que se avecina. Su preparador, toalla al hombro y mirada melancólica, lo mira sin condescendencia; lo mira con el respeto final que merece aquel que se hundirá para siempre. Es ahí, en esa pausa inquietante, donde el boxeador escucha el fugaz alegato que perfumará de dignidad su gesto deportivo: “Hagámoslo por la belleza”… El cronista ni siquiera recuerda el título de la película dirigida por el notable John Cassavetes (naturalmente también ocupando como actor el rol del manager); lo importante no es eso, sino que el film aloja la certeza de que aún un deporte violento como el boxeo está habitado por la belleza cuando se lo ejercita con habilidad y dominio de sus secretos. A otros con la torpeza…

La cita sirve como preludio de una cuestión que se volvió central en tiempos donde el mercado marca límites al gozante, adecuando sus anhelos al rédito que de todas las cosas se espera. La mercantilización de los bienes culturales, en el caso que nos ocupa. Asistimos a la supresión de la belleza en la música popular argentina que nos ofrecen empresarios del espectáculo y medios masivos de comunicación. Belleza que sustituyeron por artefactos de conmoción sonora; como si la música y la poesía popular no se mereciera el reconocimiento prodigado en los trabajos de Jaime Dávalos, Atahualpa Yupanqui, Polo Jiménez, Félix Dardo Palorma, el barba Castilla, el cuchi; por mencionar a un montoncito de creadores, de antes y ahora; y cayendo sin remedio en la injusticia para con los tantos no mencionados.
Consignando los años noventa como aquellos que marcaron a fuego también la autonomía en territorio cultural, el arte sigue dominado por los resultados que desde entonces se exigen; extremando la plusvalía, lo que se espera de cualquier mercancía; la belleza dejó sus costas y sigue a la deriva; tal vez con el mismo gesto trémulo de quienes son sus aliados. El arte (¿el artista?) parece haber perdido su aptitud insubordinada, para pasar a engordar el espacio de los “adaptados”. Entonces si hay que gritar, se grita; si hay que atropellar los silencios y desollarlos, pues se lo hace. Todo parece reducirse a un gesto atlético destinado a conseguir rápida adhesión. Y mucho dinero. Si hay que imprimir a la narrativa escénica conceptos tales como “chaca-teto” y “chaca-cumbia”, se imprime, sin reparo ninguno. Se busca – naturalmente – el aplauso fácil, casi un ejercicio práctico; sin lugar a la segunda observación, la que permitiría penetrar hacia capas más profundas de la propuesta.
En una instancia muy marginal, respecto de los grandes espacios ocupados por los productos comercializables – territorios a la intemperie -, otros músicos se debaten con las necesidades de ser escuchados. Tocan donde se abra una chance. Entonces, en esa circunstancia asoma otra pieza digna de ser diseccionada: la propina musical, la recaudación que se conoce como “gorra”. O sea, cuando es el público el que impone un criterio estético (o apenas económico) para decidir cuánto vale el trabajo del músico/a. Lo curioso es que este modo de trabajar se verifica en lugares donde lo único cierto son los precios de los productos que se consumen. Exacto, en bares. ¿Alguien imagina el absurdo de comerse media docena de empanadas, regadas con un salteño como el de la zamba de Dino Salussi (“Carta a Perdigero”), y después pagarle al mozo de acuerdo a si le gustó o no la oferta gastronómica?… ¿Por qué trabajadores del arte como somos los músicos debemos someternos a tal indignidad?…¿Será que, aún disfrutando de la oferta artística, estamos preñados de prejuicios sobre su verdadero valor, en el “mercado de bienes y servicios”? Un gestor del automotor tiene tarifas por sus servicios, lo cual está consagradamente bien (cualquier oficio o profesión daría igual); ¿pero no le aceptamos a un músico que nos diga cuanto vale su arte? ¿En qué lugar de la disputa por los sentidos eso está bien?…
El experto en cuestiones de cultura, antropólogo y escritor, Néstor García Canclini, dirá: “Hay experiencia estética cuando se nos dice un mensaje de un modo diferente a la publicidad o al discurso político, moral o religioso“ No hay allí una solución, sino algo irresuelto, insumo para una experiencia de un carácter distinto. ¿Qué podría ser más excitante?… Nos han acostumbrado a la brutalidad, debemos abolirla; en ello empeñar cada instante sobre cualquier escenario. Se necesita un discurso musical desenfrenado porque la pausa invita a pensar. Y a nadie le conviene semejante atrevimiento cuando los negocios están en juego.
Para cerrar esto que no pretendo sea letanía, cedo la palabra a aquel hombre cuyo nombre se evoca al pisar el escenario mayor del folclore argentino; en “El canto del viento”, dice Atahualpa Yupanqui: “En el canto popular el hombre habla con el lenguaje de su territorio. En el se expresa el monte florido, el río ancho, el abismo y la llanura (…) la música, la pura melodía, traduce el pago, la región. El hombre canta lo que la tierra le dicta”. La tierra nos dicta sin levantar la voz, para que el mensaje se nos detenga en la memoria. El grito nunca será un aliado para traducir su lenguaje. Cancelar el desdén a quienes, en tanto músicos populares argentinos, traducen ese discurso sin sobreactuaciones, es una tarea pendiente. Antes que la belleza decida abandonarnos a nuestra suerte. Maestro Casssavetes, lo hacemos por la belleza, créame… pero sin reflexión colectiva que impregne conciencia, nos seguirán tirando la toalla sin remedio.
—