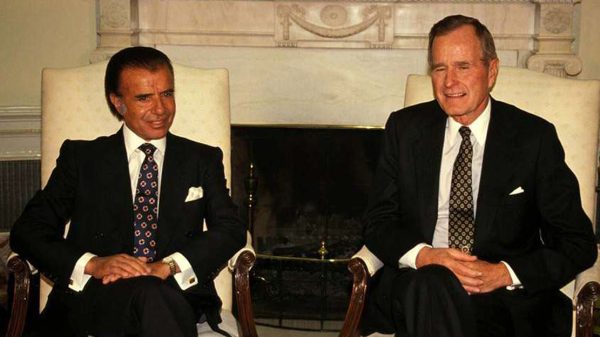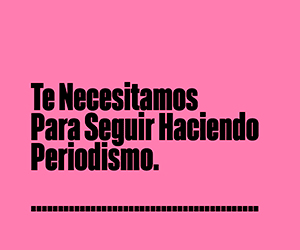¿Cómo imaginás el futuro después de la pandemia? Esta pregunta fue el disparador para que diferentes autores del país dejaran volar la imaginación. El resultado es Relatos del mañana es una antología de cuentos editada por El Emporio Ediciones y que está disponible a partir del 24 de agosto.

Desde el sello aseguran que el libro se presenta como bálsamo en medio de la incertidumbre que el panorama mundial impone y que invita a seguir imaginando una infinidad de escenarios posibles con eso que siempre nos salva de los momentos oscuros: la literatura y sus múltiples formas de pensar la realidad.
Asados clandestinos, nuevos planetas, una amistad entre un oso y un hombre, una sociedad argentina obsesionada con los protocolos sanitarios, un misterioso anciano que quema cartas de amor, una conversación entre amigos en un café y una compotera de cristal plagada de historias son algunos de los personajes y objetos presentes en la publicación.
El libro surgió a partir de una iniciativa de la editorial para compartir en redes sociales durante abril. El Emporio invitó a los escritores de su sello a imaginar futuros próximos con la propuesta de que escribieran cuentos breves pensando en el después de la pandemia, ya sea utópica o distópicamente. A raíz de eso, en mayo, se abrió una convocatoria nacional para que nuevos autores pudieran sumarse a lo que constituiría la antología. Finalmente, se reunieron 29 cuentos de escritores de distintos puntos de Argentina, logrando en una pluralidad de miradas y estilos. Utopías y distopías, realismo y fantasía, lo conocido y lo desconcertante: todo cabe en ese mañana que cada escritor nos comparte.
Participan de esta antología: Soledad Perón Vecchio, Branco Erazo, Milena Espinosa, Silvina Ruffo, Yamila Valenzuela Garay, Víctor Pombinho Soares, Fernando Lucio Ballaben, Daniela Rosset, Candela Yasapis, Pablo Cortéz, Gisela Guillermina Beltrani, Rosa Di Carlo, Carola Lagomarsino, Karina Patricia Del Santo, Daniel Montes de Oca, Marcelo López, Héctor Pacheco, Mauricio Coccolo, Mirta Cristina Oliva, Facundo Altamirano, Luisa María Ahumada, Hugo Díaz, Ana Lafourcade, Federico Keenan, Álvaro Martín Jiménez, Alejandro Jacobsen, Luis Luján, Teresita Giuliano y Daniela Kaplan.
Te invitamos a leer uno de los cuentos:
Anosmia – Branco Erazo
Se me hacía difícil respirar con un tapabocas cubriéndome la cara. Aunque no fuera fanático —como sé que los hay— de ir aspirando por la ciudad cada vapor, cada nube negra escupida por caños de escape, cada perfume desprendiéndose de las nucas y los abrigos de los trabajadores a primera hora de la mañana o durante su descanso. O incluso mientras volvían a casa, momento en el que los avispados podíamos determinar, casi sin margen de error, si el aroma que llevaban encima era el propio o producto de pasiones encontradas que no pudieron esperar. Algo de rabia me daba haber perdido la capacidad olfativa. Ir por la ciudad sin poder discernir entre una librería de usados y una de nuevos era irritante, o no poder seleccionar el restaurante desde la vereda, o no saber si los zapatos que quería comprar eran de cuero o de algún material de imitación. Esto se lo comenté a un compañero de trabajo cuando llegué a la oficina esta mañana y me respondió, tapabocas de por medio, que “el olfato es un sentido estrictamente relacionado al placer. Por ende, es el primero que debe sacrificarse si la humanidad así lo requiere”. Seguramente, en otra época le hubiera dado la razón, pero cómo podría tomarme en serio a alguien que bebe café rancio con pajilla.
No me malinterpreten. Soy un hombre consciente. Cuando todo esto inició, fui uno de los primeros en comprar cajas de barbijos descartables y —cuando comenzó a hablarse de la falta de insumos en el sistema de salud— fui el segundo, si no el primero, en donar todo lo que había comprado al Hospital de Niños de mi ciudad. Pasaron tres días antes de que pudiera dominar la polvorienta máquina de coser de la abuela y confeccionar mis primeros dos barbijos descartables. Ahora tengo quince, y todos hechos por mí. Los usaba en la calle, en el trabajo, en casa si había alguna visita, en el parque cuando autorizaron las salidas recreativas e incluso dos meses después de que la OMS declaró finalizada la pandemia y erradicada la enfermedad. Pero ahora, cuando ya todo ha quedado atrás, parece que soy el único que quiere deshacerse de ellos. Claro, sería una insensatez darle prioridad al olfato cuando hay quienes luchan tan solo por respirar. Pero eso ya pasó. Ya no hay restricciones. No hay morgues saturadas ni hospitales sin insumos, por lo menos no en relación al virus. Y, a pesar de todo, parece que nos hemos convencido del poder protector de un pañuelo de tela en la cara, al igual que lo hicimos durante siglos con los crucifijos de madera o las estatuillas de santos con velas en nuestra habitación; o los libros de pensadores muertos y refutados, o los retratos de personajes de ficción que tanto tiempo creímos auténticos por llevar en la mano un bastón con empuñadura de plata. Puede que fuera la conversación de esta mañana, o el resultado inevitable de la molestia acumulada durante meses, no lo sé, pero me dispuse a quitarme definitivamente el barbijo y arrojarlo, de una buena vez y para siempre, a la basura, donde efectivamente le correspondía estar.
Y así lo hice.
De golpe, todos los aromas de la oficina entraron por mis fosas y me impregnaron de una peste sin precedentes, por lo menos para mí. Soy incapaz de describirlos y clasificarlos individualmente, pero me arriesgo a decir que no había un solo segmento corporal que no hediera, ni un solo compañero que exceptuara la norma. Dudaba de que el tapabocas fuera suficiente, por sí mismo, para captar y neutralizar el hedor de toda una oficina durante las ocho horas que nos correspondía ocuparla. En todo caso, la anosmia era más grave de lo que pensaba. Supuse, en un primer instante, que mi expresión de repulsión y náuseas era la que había llamado a atención de mis compañeros, pero estaba equivocado. Fue una colega quien, acercándose temerosa, me alcanzó el barbijo con la punta de sus dedos diciéndome: “Se te cayó”. Al rechazarlo, y como si temiera que las bacterias, o los virus, subieran hasta su mano desde el trozo de tela e iniciaran el proceso de colonización, se apuró a dejarlo sobre la mesa y rociarse toda con alcohol en gel.
Volví a tirarlo en el tacho de basura y esta vez fue un compañero, mucho más corpulento que yo, con su barbijo turquesa cubriendo parcialmente una barba imponente, quien me dijo que “no hacía falta ser tan grosero e inconsciente”. A este reclamo se le sumaron dos o tres voces más, que luego fueron diez y no tardaron en volverse veinte. Esto es un decir, claro está, ya que —así como ocurrió con los olores— llegó un punto en el que, siendo tantas, no pude distinguirlas a todas. De igual manera, la condensación de voces había formado un ente digno de temer. Aunque estaba seguro de que ninguno de ellos se animaría a tocarme, o siquiera a romper el distanciamiento de dos metros, tantas veces remarcado en medios oficiales, para insultarme o escupirme apropiadamente, salí del lugar lo más rápido que pude.
Haciendo memoria, me siento capaz de enumerar todas las normas que ignoré, por primera vez en meses, una vez que estuve fuera de la oficina. Pedí el ascensor con el dedo pelado, fui el quinto en entrar a un ascensor de cuatro, tosí en mi puño, pedí disculpas nariz con nariz a quien me llevé puesto por querer salir a las apuradas cuando llegamos a la planta baja y me llevaba constantemente la mano a la cara intentando entender cómo una situación tan simple como tirar un trozo de tela en desuso, pudo haber terminado de la forma en la que terminó. Hubo miradas recelosas en el camino a casa, sí, demasiadas para las pocas cuadras que debía recorrer. La gente se alejaba de mí como en las épocas de peste o lepra, los policías amagaban con pedir patrullas sabiendo que, dentro de los límites de la legalidad, no había nada que pudieran hacer. Los padres me utilizaban como un mal ejemplo frente a sus hijos y los felicitaban cuando estos se burlaban de mí.
Al igual que en la oficina, todos hedían. Aunque, al parecer, el despreciable era yo.
Casi llegaba al edificio. Buscaba las llaves en el bolso cuando sentí el primero de tantos golpes que me llevaron al suelo. Desde ahí, segundos antes de que la verdadera tormenta se desatara, pude ver que al barbijo turquesa y la barba tupida los protegía ahora una máscara de plástico transparente, que atrapaba mi sangre cada vez que algo se me rompía. No pude evitar reírme frente a tanta estupidez.
—
>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.